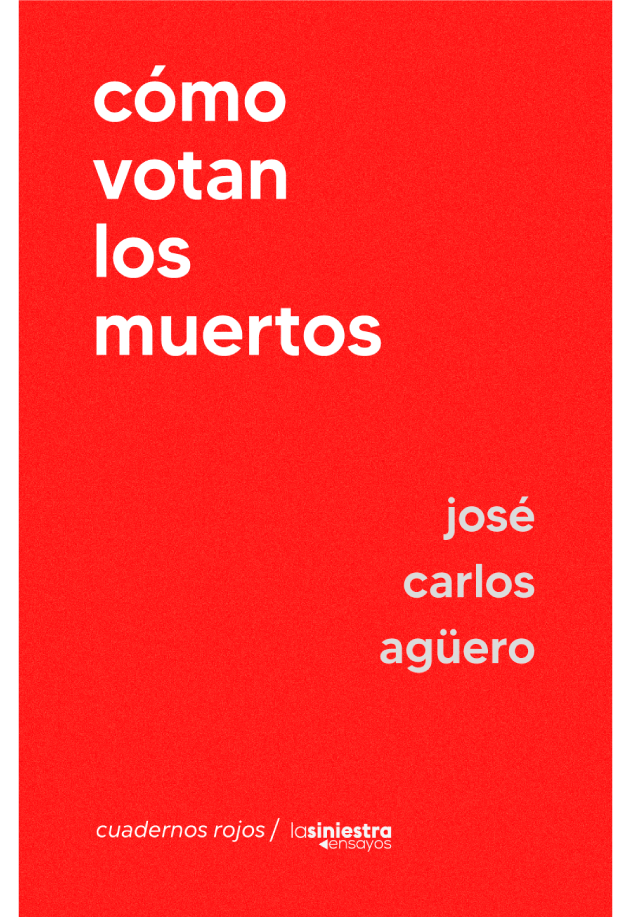
José Carlos Agüero es, sin duda, uno de los mejores ensayistas contemporáneos peruanos. La aparición de Los rendidos marcó un quiebre en los estudios de memoria, pues ofrecía una nueva mirada para entender el pasado reciente del Conflicto Armado Interno. Esta ruta se vio confirmada tanto a nivel testimonial como a nivel estilístico en la prosa híbrida de Persona. Si en este texto, Agüero resaltaba la necesidad de cuestionar la propia noción de “sujeto” y pensarnos como cuerpos vulnerables y frágiles, su último ensayo publicado[1] incide en este riesgo a la disolución, pero ya no solo como individuos, sino como comunidad; no solo en relación con el pasado de la violencia, sino principalmente con el futuro próximo: la llegada de un nuevo presidente en un escenario de absoluta polarización, y de cara al Bicentenario (entiéndase este suceso con todas las conmemoraciones y contradicciones inherentes a nuestra precaria historia republicana).
Volviendo a las raíces más convencionales del ensayo, Agüero deja de lado la escritura críptica y aforística, y opta por un lenguaje mucho más sencillo, para ofrecernos un repaso y diagnóstico del panorama electoral actual. “Diagnóstico” tanto en un sentido analítico como clínico, teniendo en cuenta, como señala bien el autor, que la particularidad de la pandemia le otorga una dosis de mayor crisis a las elecciones, pues nos recuerda nuestra cercanía con la enfermedad y la muerte. Desde la Introducción, Agüero deja claro que quiere pensar no solo en el elector convencional, sino concretamente en las personas que viven día a día los golpes de la pandemia, de quienes han perdido familiares a causa del COVID 19, y que pese a las dificultades para cumplir con el proceso de duelo ante la negligencia del Estado y las medidas sanitarias vigentes, deberán decidir entre dos candidatos, cuando ninguno de los dos probablemente satisfaga sus expectativas reales, ni se vean representados en alguno. Reconociendo este dolor, el autor propone una evaluación de las condiciones actuales que determinan las preferencias por Pedro Castillo o Keiko Fujimori, y luego pasa a desmontarlas, revelando las motivaciones ocultas e inconscientes que guían al electorado, para finalmente aconsejar “que optemos por el cambio, aunque seamos plenamente conscientes de que viene arropado por un pésimo agente” (10). De modo sutil, el autor plantea una posición desde el inicio de su ensayo, pero al mismo tiempo, señala la necesidad de que podamos aceptar y tolerar a quienes no piensen ni voten como uno.
Luego de realizar una contextualización del presente electoral, en el que nos recuerda cómo se suelen vivir las elecciones en el Perú, a la vez que aclara la importancia de enmarcar este suceso dentro de la realidad pandémica que vivimos, es decir, un escenario límite y casi apocalíptico, Agüero desarrolla sus reflexiones en varios apartados que giran a partir de los siguientes temas: la “salvación” del país, la paradoja del mal menor, la convergencia del pasado y el presente, el miedo al elector “otro”, y el miedo a los resultados electorales. Sin duda, se tratan de pensamientos abiertos al diálogo y que seguramente generarán diferentes reacciones en el lector, pero sobre todo contribuirán a ofrecernos mejores explicaciones sobre el panorama electoral en el cual se ha insistido incansablemente con el “retorno de Sendero Luminoso”, el terruqueo, el fantasma de Velasco, etc.
Uno de los puntos que considero polémico en el libro es el cuestionamiento a las figuras de salvación (el apartado se llama “Una guerra de salvación”) que representan los candidatos Fujimori y Castillo. Si bien desde los estudios de la memoria, es inevitable traer la figura de la “memoria salvadora” (Stern), considero que es indesligable la figura metafórica de la salvación en un proceso político. Desde luego, podemos cuestionar si tal figura representa solamente el caudillismo o una falsa salvación, pero si buscamos anular tal posibilidad, se corre el riesgo de negar la apertura de un horizonte emancipador, que es una demanda legítima de muchos grupos minorizados. Aquí es imposible no pensar en la crítica expresada en Persona al mito épico de la heroicidad de las víctimas (sean civiles, miembros de los grupos subversivos o de las FFAA). Por supuesto, desde la memoria personal y familiar, cualquier manipulación supone una falta ética; sin embargo, ¿es posible pensar en una opción de cambio y de ruptura con el modelo neoliberal sin que surja la imagen de una salvación que nos ofrezca formas de vida por lo menos no tan dependientes del capitalismo? ¿No necesitamos, paradójicamente, construir figuras políticas salvadoras para creer que hay un después de la pandemia?
Agüero señala también que en medio del miedo que vivimos en estos tiempos ―y que claramente se ha vuelto un sentimiento casi innato durante la pandemia― la democracia puede ofrecernos la satisfacción de creer en una sociedad más justa, o al mismo tiempo, ser el sustento para que un político autoritario llegue a gobernar. “La democracia es algo que se vive, que se construye, que avanza y retrocede” (74). Quizá podríamos extender esta frase y sugerir que la democracia es inalcanzable en su totalidad, que a medida que más nos aproximamos, esta se sigue desplazando[2].
Un derecho tan legítimo como el voto, dice el autor, nos genera pánico, si viene de quienes no piensan como nosotros. Como diría Zizek, vivimos frecuentemente atrapados en ideologías que sostienen formas de ver el mundo que nos satisfacen y que nos alejan de lo real: el otro, el que piensa diferente, y por quién algunos llegan incluso a invocar su muerte (como lo hizo el político Rafael López Aliaga). Desde otro lado, el miedo no solo es una señal negativa, sino un síntoma necesario para aproximarnos a ese real: la efectuación del derecho al voto de manera legítima y sin ningún tipo de coacción.
Como en sus mejores obras, Agüero plantea no solo respuestas, sino que nos invita a plantearnos más interrogantes, esta vez sobre nuestros vínculos con la política. Cómo votan los muertos nos recuerda una realidad ominosa, el “miedo a la democracia”, y a su vez, nos pregunta si los vivos votamos pensando en los muertos o no. Más aún, busca hacernos creer que el miedo puede ser el punto de partida para sentir confianza, y con ella reconocer que no debemos votar de manera aislada o para el beneficio personal, sino para recordar y valorar en comunidad a quienes ya no nos acompañan, como consecuencia de la pandemia. No se trata de votar por ellos; es cuestión de votar con ellos.
[1] Puede descargarse gratuitamente aquí: https://lasiniestraensayos.com/libro/como-votan-los-muertos/
[2] Bajo esta lógica, si hace medio año hubo masivas movilizaciones contra el corto gobierno golpista de Manuel Merino, que acabaron con su renuncia, es necesario aceptar que “no recuperamos la democracia”; y ahora volvemos a vivir el dilema de no saber si al votar nos acercaremos o alejaremos de la democracia que queremos construir en conjunto.